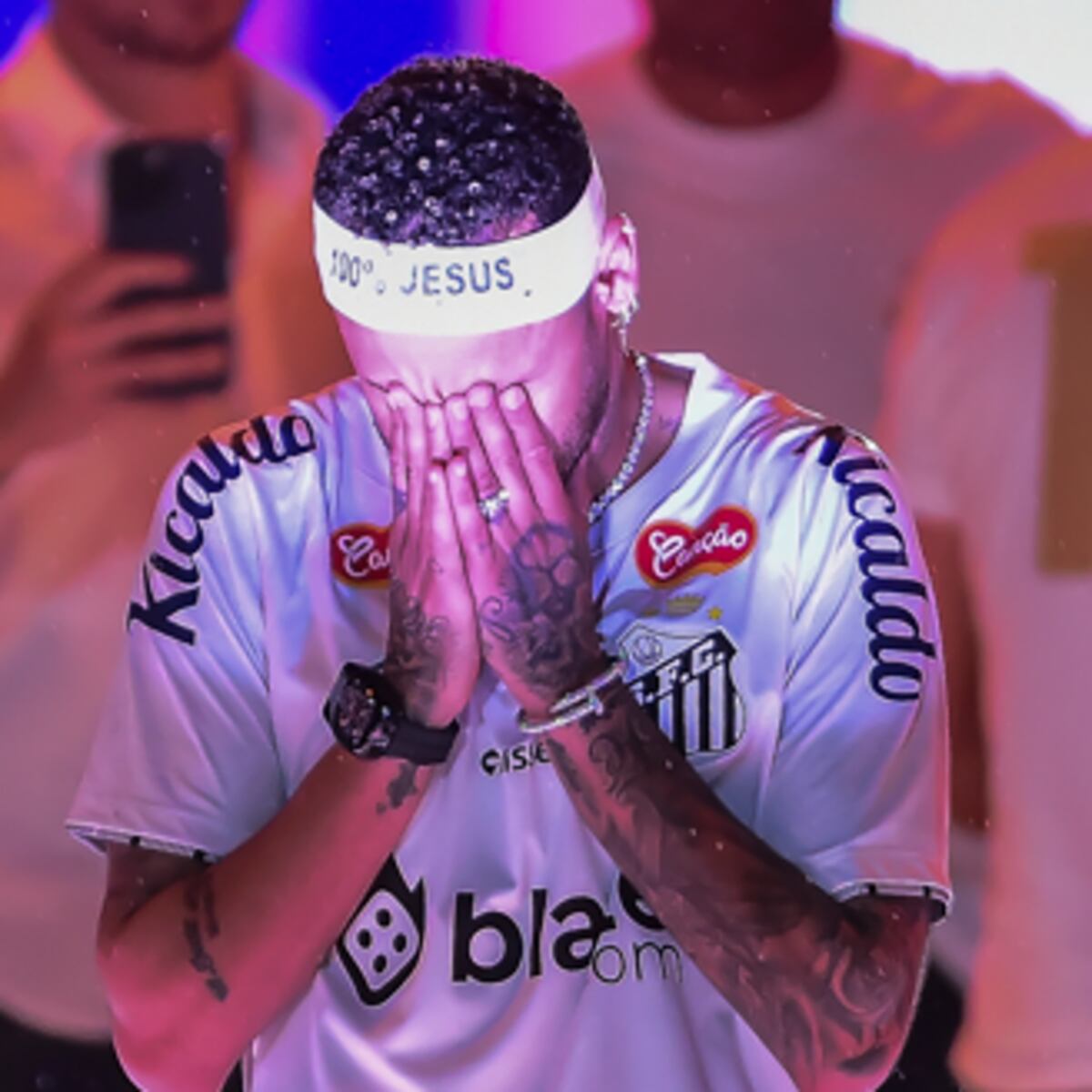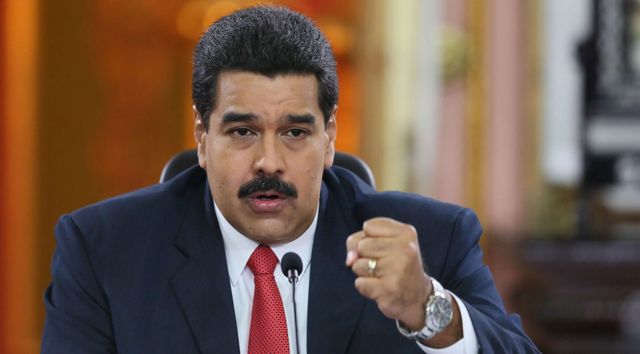Cómo afecta en nuestra vida y en el diario vivir el ciclo solar
El Sol es el motor principal de la vida pero también es el causante de los ritmos circadianos y los ritmos que seguimos como sociedad, y de fenómenos climáticos en escalas mayores.
3 de octubre de 2022
El Sol tiene sin duda un gran efecto en nuestras vidas, pero tal vez más del que pensábamos y no solo a escalas diarias o anuales, sino también a lo largo de los siglos y milenios. Para empezar, el Sol dicta nuestro ritmo circadiano y por eso la grandísima mayoría de personas llevan una vida diurna y aprovechan la noche para descansar. Estos ritmos circadianos resultan más evidentes cuando los trastocamos, al viajar por ejemplo a algún destino remoto de forma que nuestro cuerpo sigue un ritmo horario que no se corresponde al del lugar donde nos encontramos o cuando una persona traslada sus horas de sueño al día, lo cual puede provocar insomnio y otros problemas de salud.
También el Sol puede afectarnos de forma estacional, a través de trastornos afectivos estacionales. El más común de estos es la pequeña depresión que muchas personas sufren en invierno, por la disminución en las horas de luz diurna que provoca la disminución o aumento de ciertas hormonas en nuestro organismo. Además necesitamos exponernos a la luz solar a menudo para sintetizar cantidades saludables de vitamina D y otros compuestos imprescindibles para el cuerpo.
Por tanto, dado el gran efecto que tiene el astro rey sobre nuestra salud y nuestro bienestar, no es de extrañar que haya sido adorado en tantas culturas como una deidad. Sin embargo el Sol no solo nos afecta a los humanos como individuos o como animales que somos, sino que también afecta a nuestro entorno, al mundo que nos rodea.
Se conoce por ejemplo cierta correlación entre los ciclos solares de 22 años de duración y periodos de mayor sequía. Estos ciclos de 22 años consisten en la consecución de dos ciclos de manchas solares, cada uno de 11 años, entre los cuales ocurre una inversión del campo magnético de dichas manchas. Al inicio de 8 de los últimos 9 ciclos se ha observado periodos más intensos de sequía en América del norte.
Otra conexión posible y cuyo estudio continúa a día de hoy es la que podría haber entre los niveles de actividad solar y el aumento de circulación en nuestra atmósfera. Este aumento de circulación estaría provocado por un aumento de la energía disponible en el sistema, que provocaría mayor actividad meteorológica. Pero estos efectos pueden sentirse también a escalas temporales más allá del año o la década. De hecho el mínimo Maunder, un mínimo histórico en la actividad solar y en el número de manchas solares que ocurrió durante casi un siglo hacia finales del siglo XVII, coincidió con el inicio de la Pequeña Edad de Hielo que afectó a Europa hasta el siglo XIX. Durante este periodo hubo un descenso generalizado de las temperaturas y hay numerosos registros de lagos y ríos que empezaron a congelarse por la época, así como un registro de dos años en los que el mar Báltico se congeló al completo, el río Támesis se congeló a la altura de Londres permitiendo a sus habitantes celebrar ferias sobre él y el ejército sueco cruzó a Dinamarca sobre el hielo en 1658 para atacar Copenhague. A día de hoy se sabe que este periodo de bajas temperaturas tuvo parte de su origen en una creciente actividad volcánica, aunque la actividad solar también pudo haber influido.
Otra relación mucho mejor entendida y estudiada es la que se da entre la actividad solar y las perturbaciones del campo magnético terrestre. Las partículas emitidas durante las llamaradas solares o las eyecciones de masa coronal llegan a la Tierra y provocan auroras mucho más potentes y brillantes. Esto mismo ocurrió el 1 de septiembre de 1859. Las emisiones del Sol provocaron auroras boreales que fueron observadas en La Habana, Hawaii y Roma.
En los últimos años hemos empezado a estudiar y comprender cómo la actividad solar puede afectar a nuestras redes de telecomunicaciones, al sistema eléctrico y en general a nuestra tecnología. En la actualidad no somos capaces de predecir cuándo, dónde o con qué intensidad ocurrirán estas llamaradas solares que tanto pueden afectar a nuestra sociedad tecnológica, aunque ésta es un área de creciente estudio por su importancia económica y social.
Algo que sin duda afectará a nuestro planeta, aunque probablemente no a los humanos o al menos no a ti y a mí concretamente, será la creciente luminosidad del Sol como parte de su evolución estelar y de su recorrido por la secuencia principal. Esta creciente luminosidad se cree que será suficiente como para acelerar la evaporación de los océanos terrestres dentro de unos 500 millones de años, de forma que el agua líquida haya desaparecido de la superficie terrestre dentro de unos 1 000 millones de años. Mucho antes de que esto ocurra la vida habrá desaparecido de la faz de la Tierra, aunque otros cuerpos del sistema solar, como Titán u otras de las grandes lunas del sistema solar, podrían conseguir en esta época condiciones en su superficie favorables para la presencia de agua líquida.